Aunque las esferas eran realmente bonitas. Excepto la caligrafía, por extraño que pareciera. Había algo escrito en la base de cada globo, con letras temblorosas, infantiles, como trazadas por alguien que nunca las hubiera visto y estuviera tratando de copiarlas. En la base de las esferas, bajo el complicado diseño del edificio cubierto de copos de nieve, se leía:
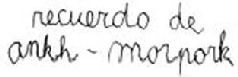
Mustrum Ridcully, archicanciller de la Universidad Invisible, era un autocondimentador[13] impenitente. Se hacía colocar ante él sus vinagreras especiales para aliñar antes de cada comida. Las vinagreras incluían sal, tres tipos de pimienta, cuatro tipos de mostaza, cuatro tipos de vinagre, quince clases diferentes de salsa picante y su favorita: la salsa Guau-Guau, una mezcla de cebolletas picantes, pepinillos picados, alcaparras, mostaza, mangos, higos, bonetero rallado, esencia de anchoas, asa fétida y, cosa significativa, azufre y salitre para darle sabor. Ridcully había heredado la receta de su tío, quien, tras tomarse medio litro largo de esta salsa durante un banquete nocturno, se comió un bizcocho de carbón para aposentar el estómago, encendió la pipa y desapareció en circunstancias misteriosas e inexplicables, aunque al verano siguiente encontraron sus zapatos sobre el tejado de la casa.
El almuerzo consistía en carne fría de carnero. El carnero iba de maravilla con la salsa Guau-Guau. Por ejemplo, la noche en que murió el pariente de Ridcully, habían ido juntos al menos cinco kilómetros.
Mustrum se ató la servilleta al cuello, se frotó las manos y alargó una.
La bandeja de los condimentos se apartó.
Extendió la mano de nuevo. La bandeja se deslizó otro par de centímetros.
Ridcully suspiró.
—Venga, muchachos —gruñó—. Ya conocéis las normas, nada de magia en la mesa. ¿Quién está haciendo el gilipollas?
Los otros magos superiores lo miraron.
—No…, no…, no…, no creo que tengamos que hacerlo —dijo el tesorero, que en aquellos momentos sólo rozaba la cordura en contadas ocasiones—. Creo…, creo…, creo… que ya está hecho.
Miró a su alrededor, dejó escapar una risita histérica, y volvió a concentrarse en la labor de cortar el carnero con la cuchara. Dadas las circunstancias, los demás magos mantenían los cuchillos fuera de su alcance.
La bandeja de condimentos flotó en el aire, y empezó a girar lentamente. Luego explotó.
Los magos, empapados de vinagre y especias carísimas, observaron los restos con expresiones de lo más serias.
—Ha debido de ser la salsa —aventuró el decano—. Anoche me pareció que estaba cerca de alcanzar el punto crítico.
Algo le cayó en la cabeza y aterrizó sobre su plato de comida. Era un tornillo de hierro negro, de varios centímetros de longitud.
Otro tornillo causó una ligera contusión al tesorero.
Tras un par de segundos, un tercero aterrizó de punta sobre la mesa, junto a la mano del archicanciller, y se quedó clavado.
Los magos miraron hacia arriba.
Por las noches, la iluminación de la Gran Sala provenía de una gigantesca lámpara de araña, aunque esta palabra, que se suele asociar a brillantes trocitos de cristal en forma de prisma, no podía resultar más inapropiada para el enorme trasto pesado, negro, cubierto de sebo, que colgaba del techo como un paracaídas amenazador. Podía acoger hasta un millar de velas. Se encontraba suspendido directamente encima de la mesa de los magos superiores.
Otro tornillo cayó tintineando al suelo, junto a la chimenea.
El archicanciller carraspeó.
—¿Corremos? —sugirió.
El candelabro cayó.
Los trocitos de mesa y vajilla fueron a estrellarse contra las paredes. Letales pedazos de sebo, del tamaño de la cabeza de un hombre, salieron disparados por las ventanas. Una vela entera se propulsó desde el lugar de la catástrofe a una velocidad monstruosa, y se clavó a varios centímetros de profundidad en la puerta.
El archicanciller se las arregló para salir de entre los restos de su silla.
—¡Tesorero! —aulló.
El tesorero fue exhumado de la chimenea.
—¿S-sí, archicanciller? —tartamudeó.
—¿Qué significaba eso?
El sombrero de Ridcully se elevó sobre su cabeza.
Era el típico sombrero de mago, puntiagudo y de ala blanda, pero había sido adaptado al estilo de vida deportista y activo del archicanciller. Tenía clavadas varias moscas artificiales para cebo. Llevaba en la banda una ballesta muy pequeña, por si acaso veía algo contra lo que disparar mientras estaba haciendo jogging, y Mustrum Ridcully había descubierto que el extremo puntiagudo tenía el tamaño exacto para meter una botella del Peculiar Coñac Muy Viejo de Bentinck. Sí, el archicanciller estaba muy apegado a su sombrero.
Pero el sombrero ya no estaba apegado a él.
Flotaba libre por la habitación. Se oyó el sonido tenue pero claro de un gorgoteo. El archicanciller se puso en pie de un salto.
—¡Cacho cabrón! —rugió—. ¡Que eso cuesta nueve dólares el botellín!
Se lanzó hacia el sombrero, pero no alcanzó su objetivo. Siguió avanzando a trompicones por el aire, hasta detenerse a varios metros por encima del suelo. El tesorero, nervioso, alzó una mano.
—Puede que sea carcoma —sugirió.
—Si esto se prolonga un momento más —rugió Ridcully—, oídme bien, aunque sea un sólo segundo, me pondré muy furioso, ¿entendido?
Cayó bruscamente al suelo, en el mismo momento en que las enormes puertas se abrían. Uno de los porteros de la Universidad entró a trompicones, seguido por un escuadrón de la guardia palaciega del patricio.
El capitán de la guardia escrutó al archicanciller de la cabeza a los pies, con la expresión de esas personas para quienes la palabra «civil» se pronuncia más o menos en el mismo tono que «cucaracha».
—¿Tú eres el que manda aquí? —preguntó.
El archicanciller se sacudió la túnica y trató de atusarse la barba.
—Yo soy el archicanciller de esta universidad, sí —replicó con frialdad.
El capitán de la guardia examinó la sala con mirada curiosa. Todos los estudiantes estaban acurrucados en el rincón más alejado. Las paredes estaban casi cubiertas de comida hasta el techo. Había trozos de mobiliario en torno a los restos del candelabro, que se erguía como los árboles alrededor del punto de impacto de un meteorito particularmente dañino.
Luego habló con el tono asqueado de quien dejó de recibir educación institucional a los nueve años, pero que ha oído contar muchas cosas…
—Con que permitiéndonos un poco de diversión juvenil, ¿eh? —bufó—. ¿Tirándose miguitas de pan unos a otros, y esas cosas?
—¿Puedo preguntar qué significa esta intromisión? —preguntó Ridcully con voz gélida.
El capitán de la guardia se apoyó en su lanza.
—Bueno —empezó—, os explicaré cómo están las cosas. El Patricio se ha escondido en su habitación, porque los muebles del palacio van volando por todas partes como locos; los cocineros no quieren ni entrar en la cocina por lo que está pasando allí…
Los magos trataron de no mirar la punta de la lanza. Se estaba desenroscando.
—En fin —prosiguió el capitán, sin advertir los tenues sonidos metálicos—, que el patricio ha mirado a través del ojo de la cerradura, y me ha dicho: «Douglas, si no te importa, ve a la Universidad y pregunta al que manda allí si tendría la amabilidad de pasarse por aquí un momento, siempre que no esté muy ocupado». Pero claro, si lo preferís, puedo volver al palacio y decirle que estáis muy ocupados con vuestras diversiones estudiantiles.
La punta de la lanza ya casi se había desprendido del asta.
—¿Me estáis escuchando? —insistió el capitán de la guardia con tono de sospecha.
—¿Eh? ¿Qué? —dijo el archicanciller, que apenas conseguía apartar los ojos de la pieza de metal—. Oh. Sí. Bueno, amigo mío, le puedo garantizar que nosotros no somos responsables de lo que…
—¡Aaaargh!
—¿Cómo?
—¡La punta de la lanza me ha caído en el pie!
—¿De verdad? —dijo Ridcully con inocencia.
El capitán de la guardia daba saltitos a la pata coja.
—A ver, vosotros, mierda de hechiceros, ¿vais a venir o no? —aulló entre dos saltos—. El jefe está mosqueado. Pero que muy mosqueado.
Una gran nube informe de Vida se movía sobre el Mundodisco, como el agua que se acumula tras una presa cuando las compuertas están cerradas. Sin una Muerte que se llevara la fuerza vital cuando ésta completaba su misión, no tenía adónde ir.
Aquí y allá, se conectaba a tierra en actividad sobrenatural aleatoria, como los chispazos de los rayos veraniegos antes de una gran tormenta.
Todo lo que existe anhela vivir. En eso se basa lo de los ciclos vitales. Ese anhelo es el motor que impulsa los potentes bombeos biológicos de la evolución. Todo intenta trepar centímetro a centímetro por el árbol, clavando las garras, aferrándose con los tentáculos o deslizándose gracias a mucosidades hasta el siguiente puesto ventajoso, hasta llegar a la mismísima cima…, cosa que, al final, nunca da la sensación de que el esfuerzo haya merecido la pena.
Todo lo que existe anhela vivir. Incluso las cosas que no están vivas. Incluso las cosas que tienen una especie de subvida, una vida metafórica, una casi vida. Y ahora, de la misma manera que una repentina oleada de calor hace que broten flores exóticas, antinaturales…
Las pequeñas esferas tenían un algo especial. Uno se sentía impelido a cogerlas, a sacudirlas, a ver cómo giraban y brillaban los hermosos copos de nieve. No podía dejar de llevárselas luego a casa para ponerlas sobre la repisa de la chimenea.
Y luego todos las olvidaban.
Las relaciones entre la Universidad Invisible y el patricio, gobernante absoluto y casi benévolo dictador de Ankh-Morpork, eran complejas y sutiles.
Los magos defendían la idea de que, como servidores de una verdad superior, no estaban sometidos a las leyes mundanas de la ciudad.
El patricio decía que sí, que era muy cierto, pero que tenían que pagar los jodidos impuestos como todo hijo de vecino.
Los magos decían que, como seguidores de la luz de la sabiduría, no debían lealtad a ningún mortal.
El patricio decía que muy posiblemente eso fuera verdad, pero que también era verdad que debían a la ciudad doscientos dólares de impuestos por cabeza y año, a pagar en plazos trimestrales.
Los magos decían que los edificios de la Universidad se alzaban en terreno mágico, y por tanto estaban exentos de toda carga fiscal, y que además no se podían poner impuestos al conocimiento.
El patricio decía que claro que se podía. Que eran doscientos dólares per capita. Que si lo de «per capita» suponía algún problema, la decapitación era una solución rápida.
Los magos decían que la Universidad nunca había pagado impuestos a la autoridad civil.
El patricio decía que no tenía intención de seguir siendo civilizado mucho tiempo más.
Los magos decían, ¿qué tal unos cómodos plazos?
El patricio decía que les estaba ofreciendo unos cómodos plazos. Que no les gustaría saber cómo eran los plazos incómodos.
Los magos decían que había habido un gobernante en…, oh, más o menos en el Siglo de la Libélula, que había intentado dar órdenes a la Universidad. El patricio podía pasar cuando quisiera a echarle un vistazo.
El patricio decía que lo haría. Vaya si lo haría.
Al final, se llegó a un acuerdo según el cual los magos, aunque por supuesto no pagarían impuestos, harían un donativo absolutamente voluntario de, bueno, pongamos doscientos dólares por cabeza, sin perjuicio de, mutatis mutandis, sin condiciones, que se utilizaría estrictamente para objetivos no militares y siempre respetuosos con el medio ambiente.
Era ésta dinámica interrelación entre los diferentes bloques de poder político lo que hacía que Ankh-Morpork fuera un lugar tan interesante, estimulante y, sobre todo, jodidamente peligroso, para vivir.[14]
Los magos superiores no solían salir a menudo para recorrer lo que en Bienvenidos a Ankh-Morpork probablemente se denominaba las callejuelas pintorescas y los locales típicos de la ciudad, pero aun así enseguida les resultó evidente que estaba pasando algo raro. No era que las piedras no volaran de vez en cuando por los aires, pero generalmente era porque alguien las había lanzado. Lo corriente no era que flotaran por su cuenta.
Una puerta se abrió de golpe, y por ella salieron unos pantalones y una camisa, con un par de zapatos bailando tras ellos y un sombrero flotando a pocos centímetros del cuello vacío. Los siguió al momento un hombre delgado, tratando de hacer con una toallita anudada a toda prisa cosas para las que generalmente hacen falta unos pantalones.